Leer nos proporciona placer y puede además transportarnos a otros mundos; nadie que haya vivido alguna vez la experiencia de perder la noción de espacio y de tiempo mientras estaba inmerso en un libro lo discutiría. Sin embargo, la idea de que la lectura pueda ser también una fuente de placer, o principal objetivo sea estimular el placer, es relativamente reciente: apareció tímidamente en el siglo XVII para imponerse luego con más fuerza en el siguiente durante la Ilustración.
Lectura peligrosaCuando la fiebre de la lectura comenzó a hacer estragos entre las damas del siglo XVIII, primero en la metrópolis parisina y después en las provincias más apartadas, se puso de moda pasearse con un libro en el bolsillo. El fenómeno irritó a ciertos contemporáneos e hizo entrar rápidamente en escena a partidarios y críticos. Los primeros preconizaban una lectura útil, que debía canalizar el «furor por la lectura», como se llamó entonces a ese fenómeno social, para transmitir los valores de virtud y favorecer la educación. Sus adversarios conservadores, en cambio, sólo veían en la lectura desenfrenada una nueva prueba de la imparable decadencia de las costumbres y del orden social. Así, por ejemplo, el librero suizo Johann Georg Heinzmann llegó incluso a considerar la manía de leer novelas como la segunda calamidad de la época, casi tan funesta como la Revolución francesa. Según él, la lectura había acarreado «en secreto» tanta desgracia en la vida privada de los hombres y las familias como la «espantosa Revolución» en el dominio público.
 Hasta los racionalistas creían que la práctica inmoderada de la lectura constituía ante todo un comportamiento perjudicial para la sociedad. Las consecuencias de una «lectura sin gusto ni reflexión», se lamentaba en 1799 el arqueólogo y filólogo kantiano Johann Adam Bergk, representan «un despilfarro insensato, un temor insuperable ante cualquier esfuerzo, una propensión ilimitada al lujo, un rechazo a la voz de la conciencia, un tedio de vivir y una muerte precoz»; en pocas palabras, una renuncia a las virtudes burguesas y una regresión a los vicios aristocráticos, castigados lógicamente por una disminución de la esperanza de vida. «La falta total de movimiento corporal durante la lectura, unida a la diversidad tan violenta de ideas y de sensaciones» sólo conduce, según la afirmación hecha en 1791 por el pedagogo Karl G. Bauer, a «la somnolencia, la obstrucción, la flatulencia y la oclusión de los intestinos con consecuencias bien conocidas sobre la salud sexual de ambos sexos, muy especialmente del femenino»; así pues, todo aquel que lea mucho y vea su capacidad de imaginación estimulada por la lectura tenderá también al onanismo.
Hasta los racionalistas creían que la práctica inmoderada de la lectura constituía ante todo un comportamiento perjudicial para la sociedad. Las consecuencias de una «lectura sin gusto ni reflexión», se lamentaba en 1799 el arqueólogo y filólogo kantiano Johann Adam Bergk, representan «un despilfarro insensato, un temor insuperable ante cualquier esfuerzo, una propensión ilimitada al lujo, un rechazo a la voz de la conciencia, un tedio de vivir y una muerte precoz»; en pocas palabras, una renuncia a las virtudes burguesas y una regresión a los vicios aristocráticos, castigados lógicamente por una disminución de la esperanza de vida. «La falta total de movimiento corporal durante la lectura, unida a la diversidad tan violenta de ideas y de sensaciones» sólo conduce, según la afirmación hecha en 1791 por el pedagogo Karl G. Bauer, a «la somnolencia, la obstrucción, la flatulencia y la oclusión de los intestinos con consecuencias bien conocidas sobre la salud sexual de ambos sexos, muy especialmente del femenino»; así pues, todo aquel que lea mucho y vea su capacidad de imaginación estimulada por la lectura tenderá también al onanismo.Sin embargo, esos propósitos moralizadores no pudieron contener la marcha triunfal de la lectura. En el fondo, todo esto está relacionado con el hecho de que el placer de leer, que entre los siglos XVII y XIX se extendió no sólo por Europa sino también por América, no fue una revolución propiamente dicha. La génesis del comportamiento lector debe, por el contrario, inscribirse en el contexto de los tres profundos cambios que, según el sociólogo americano Talcott Parsons (1902-1979), marcan el proceso de formación de las sociedades modernas. Además de la industrialización y la democratización, se produce también una revolución pedagógica a través de una ola de alfabetización que ha abarcado todas las capas de la población, y gracias a la ampliación continuada de los tiempos de escolarización, que en la actualidad se extienden con frecuencia más allá de los veinticinco años. Pero la acción combinada de esos tres procesos, que contribuyó a modelar naturalmente el comportamiento lector, no hizo más que acelerar y completar una tendencia que se desarrolló durante un período mucho más largo.
Lectura silenciosa
El escándalo que inflamó con tanta violencia al clan de los moralizadores contra el fenómeno de la lectura intensa y excesiva, fue que se hacía «en privado», y con ello «no públicamente». Escapaba al control de la sociedad y las comunidades más próximas, como la familia, la esfera social inmediata y la religión. La lectura silenciosa indujo y favoreció ese giro positivo, al establecer una relación íntima y secreta entre el libro y su lector. Leer en silencio ahorra tiempo y permite además al lector una relación ininterrumpida con el texto, que disimula ante los demás y del que se convierte en exclusivo propietario.
 En nuestros días, no sólo se considera analfabeto a quien no sabe leer (ni escribir), sino también a cualquier persona incapaz de comprender un texto sin leerlo en voz alta. Sin embargo, en los tiempos de San Agustín las cosas eran exactamente a la inversa. “El mundo es un libro, y quienes no viajan leen sólo una página.” En sus tiempos la lectura en voz alta era la norma. La Antigüedad conocía ciertamente la voz interiorizada, pero ese comportamiento lector no era más que un fenómeno marginal. Así como nosotros nos sorprendemos hoy cuando alguien eleva la voz al leer —aunque sólo sea para murmurar o incluso mover los labios de manera apenas audible—debió de suceder algo similar en la Antigüedad cuando alguien no leía en voz alta. Hasta bien entrada la Edad Media y —según el círculo social— hasta muy avanzada la época moderna, la lectura consistía en ambas cosas: pensar y hablar. Sobre todo, era un acto que no estaba separado del mundo exterior, sino que tenía lugar en el interior del grupo social y bajo su control.
En nuestros días, no sólo se considera analfabeto a quien no sabe leer (ni escribir), sino también a cualquier persona incapaz de comprender un texto sin leerlo en voz alta. Sin embargo, en los tiempos de San Agustín las cosas eran exactamente a la inversa. “El mundo es un libro, y quienes no viajan leen sólo una página.” En sus tiempos la lectura en voz alta era la norma. La Antigüedad conocía ciertamente la voz interiorizada, pero ese comportamiento lector no era más que un fenómeno marginal. Así como nosotros nos sorprendemos hoy cuando alguien eleva la voz al leer —aunque sólo sea para murmurar o incluso mover los labios de manera apenas audible—debió de suceder algo similar en la Antigüedad cuando alguien no leía en voz alta. Hasta bien entrada la Edad Media y —según el círculo social— hasta muy avanzada la época moderna, la lectura consistía en ambas cosas: pensar y hablar. Sobre todo, era un acto que no estaba separado del mundo exterior, sino que tenía lugar en el interior del grupo social y bajo su control.La emancipación de la lectura silenciosa se completó en primer lugar en el círculo de los
copistas monacales y sólo más tarde se difundió en los círculos universitarios y en el entorno de las aristocracias ilustradas, para entonces extenderse muy gradualmente a otros grupos de población, gracias al progreso de la alfabetización.
copistas monacales y sólo más tarde se difundió en los círculos universitarios y en el entorno de las aristocracias ilustradas, para entonces extenderse muy gradualmente a otros grupos de población, gracias al progreso de la alfabetización.
A la práctica de la lectura silenciosa se podía también ligar la idea de una relación directa del individuo con la divinidad, tal como había sido difundida por Lutero. Entre 1686 y 1720, la Iglesia luterana de Suecia pone en marcha, con el apoyo de las autoridades civiles, una campaña de alfabetización que se hizo famosa. No sólo se declaraba oficialmente que la adquisición de la capacidad lectora era una condición indispensable para ser miembro de la Iglesia, sino que había también controladores que rastreaban minuciosamente el país para verificar los niveles de conocimiento. Pero la población, que se había vuelto así experta en lectura, no se contentó con utilizar sus nuevas capacidades para demostrar sus conocimientos del catecismo: las aprovechó también para adquirir conocimientos profanos. Sobre todo las personas, que gracias a un folleto distribuido por las autoridades sanitarias pudieron asimilar un conocimiento elemental sobre la higiene y el cuidado de los lactantes. La considerable disminución de la mortalidad infantil constatada durante las décadas siguientes puede entonces considerarse como una consecuencia tardía de esa campaña de alfabetización. Si el número de niños que sobrevivía los primeros años de vida se incrementaba, las personas no se veían obligadas a traer tantos nuevos niños al mundo, y la ausencia de esa obligación les proporcionaba nuevos espacios de libertad que podían consagrar, por ejemplo, a leer e instruirse en silencio. El hecho de que Suecia siga siendo el país más progresista en ese terreno puede haber tenido su origen en esa época.
 La capacidad lectora propició, también en el plano íntimo y personal, el desarrollo de nuevos modelos de comportamiento que, con el tiempo, erosionarían la legitimidad de la autoridad establecida, tanto en el ámbito espiritual como temporal. Las personas que aprendían a leer en esa época eran efectivamente peligrosas. Porque la persona que lee conquista no sólo un espacio de libertad al que sólo ella tiene acceso, sino que consigue al mismo tiempo un sentimiento de autoestima que la hace independiente. Por otra parte, ella se forja su propia visión del mundo, una imagen que no necesariamente coincide con la que le han trasmitido sus ascendientes y la tradición. Pese a que todo esto esté aún lejos de significar la emancipación femenina de la tutela patriarcal, permite de todos modos ver la puerta abierta al camino que conduce a la libertad.
La capacidad lectora propició, también en el plano íntimo y personal, el desarrollo de nuevos modelos de comportamiento que, con el tiempo, erosionarían la legitimidad de la autoridad establecida, tanto en el ámbito espiritual como temporal. Las personas que aprendían a leer en esa época eran efectivamente peligrosas. Porque la persona que lee conquista no sólo un espacio de libertad al que sólo ella tiene acceso, sino que consigue al mismo tiempo un sentimiento de autoestima que la hace independiente. Por otra parte, ella se forja su propia visión del mundo, una imagen que no necesariamente coincide con la que le han trasmitido sus ascendientes y la tradición. Pese a que todo esto esté aún lejos de significar la emancipación femenina de la tutela patriarcal, permite de todos modos ver la puerta abierta al camino que conduce a la libertad.Lectura femenina
 Al mismo tiempo, todos ellos renuncian a referirse siempre y únicamente a los mismos libros, transmitidos de generación en generación, y se lanzan a nuevas lecturas, que ya no son necesariamente religiosas y que les brindan conocimientos empíricos, ideas críticas y deseos vitales que hasta ese momento estaban fuera de su alcance. En el norte protestante de Europa, esas tendencias, aunque todavía reprimidas, eran perceptibles desde hacía ya mucho tiempo. De ello da también testimonio la pintura holandesa del siglo XVII. En esa época, en ningún otro país europeo había tantas personas que supieran leer y escribir como en los Países Bajos, y en ninguna parte se imprimían tantos libros como allí. Los viajeros han podido relatar que, ya desde mediados del siglo XVI, la alfabetización se había difundido incluso entre los campesinos y la gente sencilla.
Al mismo tiempo, todos ellos renuncian a referirse siempre y únicamente a los mismos libros, transmitidos de generación en generación, y se lanzan a nuevas lecturas, que ya no son necesariamente religiosas y que les brindan conocimientos empíricos, ideas críticas y deseos vitales que hasta ese momento estaban fuera de su alcance. En el norte protestante de Europa, esas tendencias, aunque todavía reprimidas, eran perceptibles desde hacía ya mucho tiempo. De ello da también testimonio la pintura holandesa del siglo XVII. En esa época, en ningún otro país europeo había tantas personas que supieran leer y escribir como en los Países Bajos, y en ninguna parte se imprimían tantos libros como allí. Los viajeros han podido relatar que, ya desde mediados del siglo XVI, la alfabetización se había difundido incluso entre los campesinos y la gente sencilla.Lectura anárquica
Son sobre todo dos los grupos sociales que en el futuro serían responsables de la revolución del comportamiento lector: los jóvenes intelectuales y las personas adineradas. Ambos busacaban nuevos textos, no tanto para imponerlos utilizándolos contra las viejas autoridades sino impulsados por la necesidad de comprenderse y definirse a sí mismos, tanto en el ámbito privado como en el social. Los dos grupos disponían de suficiente tiempo libre: los jóvenes intelectuales burgueses, porque el mundo socialmente inmóvil en el que vivían les había cortado con frecuencia cualquier posibilidad de ascenso; las esposas y las hijas de la burguesía, porque con la mejora de su posición económica disponían de personal de servicio y, en consecuencia, también de tiempo libre o al menos, durante el día, de intervalos que podían destinar a la lectura. Incluso las criadas y las doncellas pudieron beneficiarse de ese bienestar y de esos momentos de descanso. Porque el hogar de sus señores estaba equipado con costosa iluminación que les permitía leer de noche y, a veces, les quedaba además algo de dinero para conseguir libros en préstamo. (En 1800, los precios de los libros eran exorbitantes: por el equivalente al precio de una novela recién publicada, una familia hubiera podido alimentarse de una a dos semanas.)
 A diferencia de la lectura erudita y útil de la tradición, la nueva práctica de la lectura tenía algo de indisciplinado y salvaje, porque estaba destinada a acrecentar fuertemente el poder de la imaginación de los lectores. Lo decisivo no fue el tiempo en horas o días dedicados a la lectura, sino la intensidad de la experiencia emocional que la lectura desencadenaba. Más allá de la excitación de determinadas sensaciones, como el placer, la
A diferencia de la lectura erudita y útil de la tradición, la nueva práctica de la lectura tenía algo de indisciplinado y salvaje, porque estaba destinada a acrecentar fuertemente el poder de la imaginación de los lectores. Lo decisivo no fue el tiempo en horas o días dedicados a la lectura, sino la intensidad de la experiencia emocional que la lectura desencadenaba. Más allá de la excitación de determinadas sensaciones, como el placer, la tristeza o el entusiasmo, los lectores estaban ávidos de ese sentimiento de autoestima que provocaba la lectura. Lo que ellos anhelaban era el placer de saborear su propia agitación emocional porque esa experiencia les proporcionaba una conciencia nueva y placentera de sí mismos que el mero cumplimiento de los roles sociales que les habían sido asignados jamás les podría hacer sentir. La mayor parte del tiempo, eso no suscitaba eco alguno en su entorno inmediato, y si lo producía se encontraba rápidamente con vivas resistencias (esto me suena). En Madame Bovary, Flaubert ha descrito magistralmente la intensidad de la exigencia de felicidad desencadenada por la lectura novelesca, al mismo tiempo que el carácter insuperable del rechazo que provoca. Son los libros que lee los que le permiten a Emma Bovary imaginar lo que ella habría podido vivir, pero las exigencias a las que ella pretende desde ahora someterse y someter su existencia son imposibles de conciliar con su vida real. Y eso la conduce a la catástrofe.
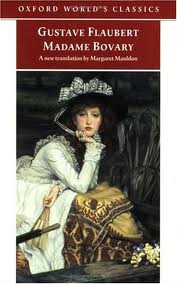 En el mundo masculino dominante se había presentido desde hacía mucho tiempo el carácter inevitable de esas desviaciones. Por eso se elaboraron rápidamente nuevas reglas que enumeraban lo que los jefes de familia y los educadores consideraban provechoso en la lectura, a fin de que las personas, cuya imaginación desbordante era bastante conocida, no pusieran su propia vida ni la de sus esposos en peligro como consecuencia de su funesta pasión por la lectura. Pero pronto llegó el tiempo en que lectores y lectoras rechazaron las recomendaciones en materia de lectura —por no hablar de las prescripciones—, y se pusieron a leer lo que el mercado producía, y el mercado producía siempre más. Además, las prácticas reales de la lectura no tardaron en dinamitar las concepciones y las reglas que determinaban tradicionalmente la manera de leer.
En el mundo masculino dominante se había presentido desde hacía mucho tiempo el carácter inevitable de esas desviaciones. Por eso se elaboraron rápidamente nuevas reglas que enumeraban lo que los jefes de familia y los educadores consideraban provechoso en la lectura, a fin de que las personas, cuya imaginación desbordante era bastante conocida, no pusieran su propia vida ni la de sus esposos en peligro como consecuencia de su funesta pasión por la lectura. Pero pronto llegó el tiempo en que lectores y lectoras rechazaron las recomendaciones en materia de lectura —por no hablar de las prescripciones—, y se pusieron a leer lo que el mercado producía, y el mercado producía siempre más. Además, las prácticas reales de la lectura no tardaron en dinamitar las concepciones y las reglas que determinaban tradicionalmente la manera de leer. En la actualidad, los últimos abogados de una lectura reglamentada son los pedagogos y los licenciados en ciencias humanísticas. Considerando en particular la competencia a la que los medios audiovisuales someten las publicaciones tradicionales en materia de entretenimiento e información, el libro parece ocupar una posición condenada de antemano. Desde la liberalización de las prácticas de la lectura entre los siglos XVII y XIX, cada uno es libre de decidir no sólo qué leer y cómo hacerlo, sino también de elegir el lugar de
la lectura. Ahora se puede leer donde uno quiera: preferentemente en casa, hundido en un sillón, tumbado en la cama o en el suelo, pero también al aire libre, en un parque o en la playa o durante un viaje, en el tren o en el metro. ¡Oportunidades no faltan!
la lectura. Ahora se puede leer donde uno quiera: preferentemente en casa, hundido en un sillón, tumbado en la cama o en el suelo, pero también al aire libre, en un parque o en la playa o durante un viaje, en el tren o en el metro. ¡Oportunidades no faltan!
 La mirada sumergida silenciosamente en un libro genera un aura de intimidad que separa al lector de su entorno inmediato permitiéndole, sin embargo, permanecer inmerso en él (como lo hacen hoy los aficionados a correr o andar con un walkman o un MP3): en medio del ajetreo de la ciudad y en presencia de otra gente, el lector podía estar consigo mismo sin ser perturbado. En nuestros días, especialmente durante las comidas, las personas que están solas se pueden acompañar de una lectura cautivadora para distraerse; una alternativa culta al parloteo televisivo que invade cualquier bar. Hay también unos pocos lectores que, como en otros tiempos, muestran preferencia por las salas de lectura de las bibliotecas, donde se lee todavía en la misma postura de los eruditos de antaño, sentado con la espalda erguida, el libro abierto delante, los brazos sobre la mesa, totalmente concentrado en el contenido de la obra, esforzándose por hacer el menor ruido posible y por no molestar a nadie. La biblioteca es un buen lugar para estar solo pero estando entre los demás, en medio de una comunidad de gente con las mismas afinidades, en la cual cada uno se ocupa de algo que no le concierne más que a él.
La mirada sumergida silenciosamente en un libro genera un aura de intimidad que separa al lector de su entorno inmediato permitiéndole, sin embargo, permanecer inmerso en él (como lo hacen hoy los aficionados a correr o andar con un walkman o un MP3): en medio del ajetreo de la ciudad y en presencia de otra gente, el lector podía estar consigo mismo sin ser perturbado. En nuestros días, especialmente durante las comidas, las personas que están solas se pueden acompañar de una lectura cautivadora para distraerse; una alternativa culta al parloteo televisivo que invade cualquier bar. Hay también unos pocos lectores que, como en otros tiempos, muestran preferencia por las salas de lectura de las bibliotecas, donde se lee todavía en la misma postura de los eruditos de antaño, sentado con la espalda erguida, el libro abierto delante, los brazos sobre la mesa, totalmente concentrado en el contenido de la obra, esforzándose por hacer el menor ruido posible y por no molestar a nadie. La biblioteca es un buen lugar para estar solo pero estando entre los demás, en medio de una comunidad de gente con las mismas afinidades, en la cual cada uno se ocupa de algo que no le concierne más que a él.Leer en la cama
 Aunque ya no exista un lugar privilegiado para la lectura, subsisten de todos modos ciertas posibilidades de retiro que favorecen una práctica desenfrenada y libre de preocupaciones. Una de ellas es la cama. En tanto que lugar al que se llega noche tras noche para buscar el reposo, pero al que se llega también para amar y morir, donde el ser humano es engendrado y dado a luz, donde busca un refugio cuando la enfermedad lo atrapa y donde da generalmente su último suspiro, la cama representa en la vida humana un lugar para el que es difícil imaginar un equivalente de semejante dimensión existencial. En el curso de los últimos siglos se ha ido convirtiendo cada vez con más fuerza en el teatro de la intimidad humana.
Aunque ya no exista un lugar privilegiado para la lectura, subsisten de todos modos ciertas posibilidades de retiro que favorecen una práctica desenfrenada y libre de preocupaciones. Una de ellas es la cama. En tanto que lugar al que se llega noche tras noche para buscar el reposo, pero al que se llega también para amar y morir, donde el ser humano es engendrado y dado a luz, donde busca un refugio cuando la enfermedad lo atrapa y donde da generalmente su último suspiro, la cama representa en la vida humana un lugar para el que es difícil imaginar un equivalente de semejante dimensión existencial. En el curso de los últimos siglos se ha ido convirtiendo cada vez con más fuerza en el teatro de la intimidad humana. La intimidad de la lectura
Leer es un acto de aislamiento amable. Leyendo nos volvemos inaccesibles de una manera discreta. Tal vez sea justamente eso lo que, desde hace tanto tiempo, incita a los pintores a representar seres leyendo, a mostrar a esos seres en un estado de profunda intimidad que no está destinado al mundo exterior.
La lectura intensiva es la exploración de nuestra libertad creadora. Pero….
¿Sabemos qué hacer con esa libertad?
Tal vez para no esforzarse en buscar una respuesta a esta pregunta, es por lo que mucha gente no lee y consume grandes cantidades de “soma”* en formato audiovisual.
©JAS2012* El escritor Aldous Huxley (1894-1963) bautizó como “soma” a una droga que consumen los personajes de su novela “Un mundo feliz”. Esta droga era una especie de antidepresivo que hacía que la gente olvidara sus penas.
